Colaboración: La educación sentimental de Truffaut
- por © NOTICINE.com
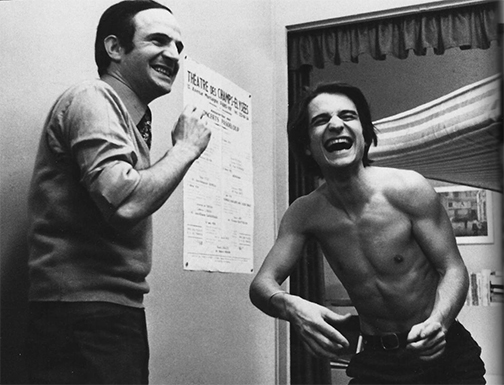
Por Sergio Berrocal
Muchos nos parecíamos a Antoine Doinel, el personaje inventado por François Truffaut, hecho de matices de timidez, vientos de locura y meditación. Ocurría esto en el siglo XX por los años sesenta, los únicos que dieron valor a vidas jóvenes consumidas unas veces en la guerra (Argelia, Indochina) y otras por la locura de París.
No fue un mito. París existió y lo puedo asegurar porque yo lo viví desde una chaqueta de hilo y una gabardina modesta, cuando las calles eran pasarelas de moda, los metros lugares donde podía ocurrir cualquier cosa, un flechazo, un encuentro amistoso o un fracaso estrepitoso.
Éramos jóvenes que amábamos la vida porque creíamos que estaba hecha para amarla y porque no se nos ocurría imaginar ni un momento que teníamos que dar a cambio un sacrificio, algo de penoso, sin sentido. Éramos libres y estábamos convencidos de que vivir era amar y amar ser feliz o muy desgraciado. François Truffaut, el cineasta de aquella generación de perdidos, estaba presente para repetirlo hasta desgañitarse.
Qué lindos amores eran aquellos. Podías pasar meses saliendo con una muchacha que aunque fuera de Monoprix, esas tiendas populares de París donde podía encontrarse elegancia modesta, vestía como una de las estilizadas maniquíes que entonces abundaban. Porque, y Dios sabrá por qué, fueron años en que se echaba la casa por la ventana, como si se previera que el futuro no iba a ser muy gozoso.
Salías con ella y os estrechabais las manos al llegar y al marchar. Y todos eran paseos y si había suerte el piso de un amigo para un guateque de lo más estirado. No éramos ricos, nadie parecía ser rico aunque los autos que desfilaban a tu vera te demostraran lo contrario.
Y pasabas meses saliendo con la misma muchacha contentándote de verla, de olerla, casi siempre un perfume de Monoprix baratito pero decente, de rozarle un brazo cuando se le caía un guante. Sí éramos así, infinitamente cursis para una época que lo merecía.
Ella nunca te dejaba que le tocases un pelo, si acaso la mano y casi siempre con guante.
Cuando te marchabas la recordabas y tratabas de ver si habían conservado algo de su olor, el refilón aquel cuando ella se agachó para arreglarse una media (una media de cristal, cara) y le viste el comienzo del principio de una braga lejana e impecable.
En los estudios de cine de Billancourt, donde uno ejercía de reportero, gacetillero que trataba de saber cómo iban los rodajes, que le picaba aquella mañana a Jean Gabin, que rodaba una película sobre el célebre comisario Maigret, de Simenon, y a última hora veías al quinto asistente del director preguntarte si querías interpretar a un fotógrafo en el pasillo del decorado que representaba el interior de la Brigada Criminal en el Quai des Orfevres. Y tú saltabas de alegría. Tendrías 100 francos por rodar unas cuantas horas más un bocadillo, y en aquellos estudios eras rico.
Y rodabas la escena, esgrimiendo una cámara grande y en el momento preciso la gabardina se te enganchaban en un decorado. Corten! Suspiraba el ayudante. Jean Gabin ponía cara de mala uva y tú no sabías dónde meterte. Y rápidamente, money is money, volvía a rodarse. Por fin habías corrido por el pasillo sin organizar ninguna catástrofe. Hasta el sexto ayudante te sonreía.
Ya no hay estudios. Gabin murió y todo desapareció. Todo menos el recuerdo.
Al cabo de unos meses de verte con tu conquista accedía por fin a despedirte con dos besos en las mejillas, saludo tradicional francés, pero sin que los cuerpos se tocaran.
Asistíais a vuestro primer guateque para mayores, donde las luces se bajaban discretamente, los discos no despedían más que slows y como mucho bolero. Y las manos saltaban sobre los cuerpos liberados del abrigo, de la gabardina. Era la orgía de los sentidos. El sudor de una muchacha siempre es más bello que el mejor Chanel.
Y así un día y otro, hasta que una noche, cuando Sinatra jugaban con Count Basie, ella acercaba sus labios y te dejaba que los besaras, castamente. Antes de terminar el disco, un 33 rpm, los besos habían pasado la frontera de la amistad y con un poco de imaginación te creías el Marcello Mstroianni periodista guapo y desafortunado de La dolce vita.
A partir de esa frontera del guateque, os besabais en la calle a cada paso, en cada estación del Metro, cuando te parabas para atravesar una calle. No se desaprovechaba un momento para ser felices.
Y una tarde de un verano cualquiera del 42, en la casa de aquel amigo que tenía un piso impresionante al lado de la Place de la République, el momento esperado por ella y por el durante meses. Sin saber cómo o sabiéndolo perfectamente, se acurrucaban en un sillón respetado por las luces, las manos se perdían, y teniendo mucho cuidado con las medias, ella permitía que le quitases la braga.
Era París, era el amor, era la vida, todo era perfecto.
Y si unas semanas después ella te telefoneaba con voz compungida diciéndote que tenía una falta, que no le había bajado la regla, te creías un personaje de François Truffaut y le dabas ánimos.
Luego, antes de que la película del cine Barbés terminase, ya os habíais hecho mil promesas. Sería una niña. Y tendría los ojos verdes.
Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.
Muchos nos parecíamos a Antoine Doinel, el personaje inventado por François Truffaut, hecho de matices de timidez, vientos de locura y meditación. Ocurría esto en el siglo XX por los años sesenta, los únicos que dieron valor a vidas jóvenes consumidas unas veces en la guerra (Argelia, Indochina) y otras por la locura de París.
No fue un mito. París existió y lo puedo asegurar porque yo lo viví desde una chaqueta de hilo y una gabardina modesta, cuando las calles eran pasarelas de moda, los metros lugares donde podía ocurrir cualquier cosa, un flechazo, un encuentro amistoso o un fracaso estrepitoso.
Éramos jóvenes que amábamos la vida porque creíamos que estaba hecha para amarla y porque no se nos ocurría imaginar ni un momento que teníamos que dar a cambio un sacrificio, algo de penoso, sin sentido. Éramos libres y estábamos convencidos de que vivir era amar y amar ser feliz o muy desgraciado. François Truffaut, el cineasta de aquella generación de perdidos, estaba presente para repetirlo hasta desgañitarse.
Qué lindos amores eran aquellos. Podías pasar meses saliendo con una muchacha que aunque fuera de Monoprix, esas tiendas populares de París donde podía encontrarse elegancia modesta, vestía como una de las estilizadas maniquíes que entonces abundaban. Porque, y Dios sabrá por qué, fueron años en que se echaba la casa por la ventana, como si se previera que el futuro no iba a ser muy gozoso.
Salías con ella y os estrechabais las manos al llegar y al marchar. Y todos eran paseos y si había suerte el piso de un amigo para un guateque de lo más estirado. No éramos ricos, nadie parecía ser rico aunque los autos que desfilaban a tu vera te demostraran lo contrario.
Y pasabas meses saliendo con la misma muchacha contentándote de verla, de olerla, casi siempre un perfume de Monoprix baratito pero decente, de rozarle un brazo cuando se le caía un guante. Sí éramos así, infinitamente cursis para una época que lo merecía.
Ella nunca te dejaba que le tocases un pelo, si acaso la mano y casi siempre con guante.
Cuando te marchabas la recordabas y tratabas de ver si habían conservado algo de su olor, el refilón aquel cuando ella se agachó para arreglarse una media (una media de cristal, cara) y le viste el comienzo del principio de una braga lejana e impecable.
En los estudios de cine de Billancourt, donde uno ejercía de reportero, gacetillero que trataba de saber cómo iban los rodajes, que le picaba aquella mañana a Jean Gabin, que rodaba una película sobre el célebre comisario Maigret, de Simenon, y a última hora veías al quinto asistente del director preguntarte si querías interpretar a un fotógrafo en el pasillo del decorado que representaba el interior de la Brigada Criminal en el Quai des Orfevres. Y tú saltabas de alegría. Tendrías 100 francos por rodar unas cuantas horas más un bocadillo, y en aquellos estudios eras rico.
Y rodabas la escena, esgrimiendo una cámara grande y en el momento preciso la gabardina se te enganchaban en un decorado. Corten! Suspiraba el ayudante. Jean Gabin ponía cara de mala uva y tú no sabías dónde meterte. Y rápidamente, money is money, volvía a rodarse. Por fin habías corrido por el pasillo sin organizar ninguna catástrofe. Hasta el sexto ayudante te sonreía.
Ya no hay estudios. Gabin murió y todo desapareció. Todo menos el recuerdo.
Al cabo de unos meses de verte con tu conquista accedía por fin a despedirte con dos besos en las mejillas, saludo tradicional francés, pero sin que los cuerpos se tocaran.
Asistíais a vuestro primer guateque para mayores, donde las luces se bajaban discretamente, los discos no despedían más que slows y como mucho bolero. Y las manos saltaban sobre los cuerpos liberados del abrigo, de la gabardina. Era la orgía de los sentidos. El sudor de una muchacha siempre es más bello que el mejor Chanel.
Y así un día y otro, hasta que una noche, cuando Sinatra jugaban con Count Basie, ella acercaba sus labios y te dejaba que los besaras, castamente. Antes de terminar el disco, un 33 rpm, los besos habían pasado la frontera de la amistad y con un poco de imaginación te creías el Marcello Mstroianni periodista guapo y desafortunado de La dolce vita.
A partir de esa frontera del guateque, os besabais en la calle a cada paso, en cada estación del Metro, cuando te parabas para atravesar una calle. No se desaprovechaba un momento para ser felices.
Y una tarde de un verano cualquiera del 42, en la casa de aquel amigo que tenía un piso impresionante al lado de la Place de la République, el momento esperado por ella y por el durante meses. Sin saber cómo o sabiéndolo perfectamente, se acurrucaban en un sillón respetado por las luces, las manos se perdían, y teniendo mucho cuidado con las medias, ella permitía que le quitases la braga.
Era París, era el amor, era la vida, todo era perfecto.
Y si unas semanas después ella te telefoneaba con voz compungida diciéndote que tenía una falta, que no le había bajado la regla, te creías un personaje de François Truffaut y le dabas ánimos.
Luego, antes de que la película del cine Barbés terminase, ya os habíais hecho mil promesas. Sería una niña. Y tendría los ojos verdes.
Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.